
José Manuel Ríos Guerra
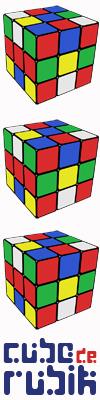
Mi nombre era Bruno Gómez, pero un sábado por la noche cambió. Mi vida transcurría del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo (si es que a un cuarto de vecindad se le puede llamar casa).
Esa noche había una función de box que se anunciaba como la pelea del siglo. ¿Cuántas peleas así habré visto en mi vida? Recuerdo varias: “Macho” Camacho vs Chávez, Chávez vs De la Hoya, De la Hoya vs Pacquiao. Me pregunto si los promotores de esas peleas en verdad piensan que uno no tiene memoria, que no nos damos cuenta de lo que pasa.
Y peor que los promotores son los analistas deportivos. Llenos de frases trilladas y sin ningún asomo de cultura general. No soy un erudito; sé muy poco y de pocas cosas, pero nadie me da un micrófono para que diga lo que se me ocurre. Los periodistas toda la semana se la pasaron diciendo que Márquez iba a despedazar a Mayweather. Un día antes de la pelea, a todos les temblaron las piernitas porque el gringo se excedió de peso; como todo estaba vendido (las entradas, los cuartos de hotel, los derechos de televisión, los patrocinadores del evento) nadie se podía echar para atrás.
El gringo se había pasado siete kilos del peso welter y, además, era más alto, más joven, más fuerte. ¿Qué iba a hacer el boxeador mexicano en el ring? Para que Márquez aceptara la pelea, le dieron una compensación de medio millón de dólares que, seguramente, iba a disfrutar su familia porque él no saldría vivo.
A mí me daba risa que los periodistas ahora lloraban y no entendían cómo era posible que se permitiera semejante atropello. Sin embargo, cuando empezó la pelea y vi lo que era ese abuso, sentí mucha impotencia. La prensa tenían razón: Mayweather era más alto, más fuerte, más rápido y hasta más guapo que Márquez; lo llamaban el “Gigante de ébano”.
Yo le daba un trago a mi cerveza y veía la pelea intentando calmarme. Pensaba: no te claves, no es tu bronca; a ese güey le van a dar una madriza pero no de a gratis, se va a llevar más de diez millones de dólares.
Empezó el segundo round; mientras Márquez daba sus mejores golpes y hacía gala de su técnica para esquivar los del gringo, éste se reía de él y bajaba la guardia. Mostraba su cara para que Márquez lo golpeara, pero el mexicano no caía en la trampa. Yo prendía un cigarro tras otro. Tenía ganas de agarrar un bat y subirme al ring; olvidaba que estaba en la Ciudad de México, no en Las Vegas.
En el tercer round mandaron a la lona a Márquez. Él enseguida se levantó para seguir la pelea. No esperó la cuenta de protección y quería continuar aunque fuera a perder.
En ese momento tocaron a la puerta. Era don Agustín, el dueño de la vecindad, que me buscaba porque tenía una llamada telefónica.
—¿Quién me habla? —le pregunté.
—Pues quién va a ser. ¿Cuándo me vas a pagar lo de la renta y los recados?
—En la quincena, sin falta.
—Hace tres días fue quincena.
—Sí, pero ese dinero ya fue, la que viene.
Bajé las escaleras rápido y no dejé que don Agustín me dijera nada más. Contesté el teléfono.
—Hijo, ¿cómo estás?
—Bien, mamá, pero ahorita no puedo hablar.
—¿Estás con alguien?
—No, pero estoy ocupado.
—¿Pues qué haces?
—Ma, te hablo mañana.
Todos los días recibía la llamada de mi madre. Siempre estaba preocupada por mí y siempre me hacía las mismas preguntas: que si ya comí, que si ya me lavé los dientes, que si no estoy estreñido.
Me salí de mi casa cuando tenía dieciocho años. Mi madre sintió que eso era una gran ofensa. Me decía que era un malagradecido, que ella me había criado sola, sin la ayuda de nadie, y yo en la primera oportunidad me largaba. De eso han pasado siete años.
Regresé al cuarto. La pelea estaba en la pausa del quinto round. Según los comentaristas, Márquez aguantaba como los grandes; ya era un grande aunque perdiera la pelea, si es que la perdía, porque la esperanza es lo último que muere. Márquez se veía entero; pensé que era más fácil que yo me cayera de borracho a que él saliera noqueado.
Le di un trago a mi segunda caguama, cerré los ojos y fue como si todo se apagara, quise abrirlos y no pude, o peor aún, los abrí pero no vi nada. Con los ojos abiertos lo único que apreciaba era una oscuridad total; tampoco oía nada, pensé que eso era la muerte. Me dio tristeza morir solo, en ese cuarto horrible. De pronto, sentí que alguien me echaba agua fría en la cabeza. Todo se iluminó, había un gran bullicio, escuché una campana y una voz que me decía «go, go». Me levanté y caminé por el ring. Sentí una fuerza sobrenatural en todo el cuerpo. Mire mis brazos que ahora eran negros como el ébano. Desde mi esquina me empujaron hacia mi rival: me di cuenta que era Márquez. Retrocedí. No quería enfrentarme con él. Márquez se desesperaba y me hacía señas para que me acercara; el público empezó a abuchearme y el réferi me reconvino: el combate debía seguir.
Decidí ir al frente, ¿qué podía pasar? Era mi oportunidad para dejar en ridículo a Mayweather, aunque, en este caso, implicara dejarme en ridículo a mí mismo. Apenas sentí el primer derechazo de Márquez, me dejé caer. El golpe me dolió pero no era para tanto. Mi intención fue quedarme bocabajo en la lona. Alcé la cabeza y vi que mi oponente se reía. Eso calienta: me paré de inmediato con ganas de matarlo. Olvidé quién era él y quién era yo (aunque ya no sabía quién era yo).
El réferi me detuvo y terminó el round, me senté en el banco y escuché las instrucciones: querían que lo siguiera boxeando, que no lo noqueara porque la pelea tenía que durar hasta el round doce.
A mí me valió madres, apenas escuché la campana me fui sobre Márquez. No pasó ni un minuto cuando ya lo había tirado. Se levantó el muy cabrón sólo para correr durante todo el round. Faltaban treinta segundos cuando lo volví a conectar y cayó, ahora sí, sin poder levantarse.
Al día siguiente todos estaban enojados conmigo, me decían que era un imbécil, que había perdido mucho dinero por mi tontería de noquear a Márquez antes de lo pactado.
—¿Por qué lo noqueaste? —me preguntó mi padre.
—Es que se burló de mí.
—Siempre has sido igual.
Pasaron los días y nadie sospechaba que yo no era yo. A veces me preguntaba qué había pasado conmigo, es decir, con Bruno Gómez: tal vez morí y encontraron mi cuerpo después de una semana, descompuesto, lleno de hormigas y gusanos. La autopsia indicaría que la causa fue una congestión alcohólica. Pero eso era imposible porque esa noche yo no había tomado tanto y, además, don Agustín y mi madre no me dejaban solo ni un día.
Mi padre y mis entrenadores se mostraban sorprendidos de que ahora llegaba puntual a los entrenamientos y seguía la dieta sin ningún problema. Dejé de fumar y bajé los siete kilos que se necesitaban para pelear con Pacquiao, al que llamaban el mejor boxeador del mundo “kilo por kilo y libra por libra”, según la prensa gringa que era igual de estúpida que la mexicana.
Yo podía hablar inglés y español sin ningún problema. Mi novia se llamaba Naomi y era una modelo famosa a la que le parecía raro que ya no la golpeara. Mi madre llevaba diez años muerta. La relación con mi padre nunca fue buena, pero ahora que yo era Mayweather había mejorado un poco. Lo que no pude evitar fue su asombro ante mi actitud, hasta me llegó a preguntar si me había convertido al Islam, mi respuesta creo que lo dejó más intranquilo.
—No te preocupes, todavía soy un infiel.
El día de la pelea, la arena estaba llena y tuve el impulso de salir corriendo cuando observé tanta gente. Sonó el campanazo y se acabaron los nervios: mis guantes estaban ligeros, mis piernas respondían mejor que en los entrenamientos, me sentía realmente bien. En el tercer round mandé a Pacquiao a la lona; mientras escuchaba la cuenta de protección miré a las pantallas y me vi. Es decir, no a Mayweather, sino a Bruno Gómez, estaba sentado en algún lugar de la arena, lo vi (me vi) más delgado, atlético. El réferi me llamó a pelear, mi rival se había recuperado. Los rounds que siguieron fueron un desastre; en el noveno, un cabezazo de Pacquiao me cortó la ceja, pararon la pelea y gané por puntos. Se armó la trifulca porque el lugar estaba lleno de filipinos. Huí entre sillas que volaban. Antes de irme, busqué por todos lados a Bruno Gómez pero no lo encontré.
A la mañana siguiente me dolía hasta el cabello. Cuando fui al baño oriné sangre. Los periódicos hablaban de fraude y de la revancha directa que ya estaba pactada. Mi padre insistía que siguiera entrenando, que preparara la pelea de revancha. Yo me quería olvidar de todo. Decidí quedarme en casa; en una verdadera casa con piscina, cancha de tenis y esas cosas que uno no imagina tener nunca. Pasado un tiempo me aburrí y empecé a comprar cosas por internet: a Naomi le compré un anillo de diamantes y me comprometí con ella; a mi padre, un huevo de Fabergé. Yo me compré un ébano. El día que me lo trajeron mi padre me dijo que era imposible que creciera en California, que quedaría sólo en un arbusto. Después me preguntó, muy preocupado, si no me había vuelto gay.
—Primero se casan y luego se vuelven maricones.
Decidí plantar el ébano en el jardín que tenía en la parte de atrás de mi casa. Estaba haciendo un hoyo ancho y profundo y pensando en que debería retirarme del boxeo, que debería dedicarme a otra cosa. En ese momento me avisaron que alguien me buscaba. Tuve un mal presentimiento y sentí escalofríos.
Llegué al comedor y Bruno Gómez estaba esperándome. Me quedé helado. No sabía qué decirle pero no hizo falta.
—No sabes pelear, eres peor que un niño asustado —me dijo.
—¿Qué quieres?
—Vengo por mi vida.
—Pues, ¿dónde la dejaste?
—No te hagas pendejo.
—¿Qué quieres que haga?
—Que digas la verdad.
—¿Quieres que nos metan a un manicomio? Yo no sé ni siquiera qué fue lo que realmente pasó.
—Algo tenemos que hacer. Tu vida da asco.
—No, ahora tu vida da asco; la mía está bastante bien.
Se levantó y me quiso golpear. Esquivé su golpe y le di un gancho al hígado. Se dobló, empezó a toser y lo empuje para que se alejara de mí.
—Es mejor que te vayas, no puedo hacer nada por ti.
No me hizo caso y ese fue su error; yo sólo quería que me dejara en paz. Empezó a decir:
—A tu casero le tuve que pagar todo lo que debías, tu madre siempre me está molestando, tu trabajo es una mierda.
Mientras decía eso caminaba por la casa como si fuera suya. Salió al jardín y yo detrás de él.
—Y cómo está la zorra de Naomi —me preguntó.
Me hartó: tomé la pala con la que había hecho el hoyo y lo golpeé con todas mis fuerzas. No le di tiempo ni de quejarse. Su última mirada fue de terror y de incomprensión: lo rematé con la pala, lo enterré en el hoyo y encima planté el ébano.
Meses después, en la revancha contra Pacquiao, todo fue distinto, yo era realmente otro y vencí al filipino en tres rounds. Fue mi última pelea. Han pasado varios años, no supe nada más de mi madre y nadie preguntó por Bruno Gómez. En mi casa el ébano sigue creciendo; ya mide unos tres metros.
José Manuel Ríos Guerra (Tulancingo, Hidalgo, 1980) estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tomó cursos de creación literaria con Alberto Chimal, Marcial Fernández, Mario González Suárez y Mario Rey Perico. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el género de narrativa en el periodo 2010-2011 y del FOECAH durante el 2013.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO





