
E. J. Valdés
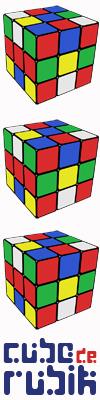
1
El sueño me ha eludido desde muy joven, de modo que es cosa común encontrarme despierto a las dos o tres de la madrugada, ya sea leyendo, escribiendo, viendo alguna película o navegando por esos sitios de la red que todos visitamos pero que todos escondemos. A veces los desvelos me sorprenden con el estómago vacío, y como no hay cosa peor que irse a la cama con un hueco tras el ombligo tengo el hábito de bajar a la cocina a comer un refrigerio antes de dormir (práctica terrible, me han dicho, pero qué se le va a hacer). Usualmente tomo una taza de leche, me como un yogur o una fruta y estoy listo para meterme bajo las cobijas, y aunque esto nunca me ha traído malos sueños, como los adultos y los ancianos siempre advierten, evoco una inusual experiencia de una ocasión en que me comí una guayaba a eso de las cuatro de la mañana.
La cogí del frutero, la lavé y la agarré a mordidas hasta que no quedó nada de ella; ni siquiera perdoné los extremos, característicamente duros y de mal sabor. Con la barriga más tranquila, fui escaleras arriba, pegué la cabeza a la almohada y me entregué al sueño. Más o menos una hora después desperté, presa de vertiginosas náuseas que me hicieron correr al sanitario para devolver cuanto llevaba en el estómago. El vómito atenuó el malestar. Me lavé la boca y la cara, dispuesto a volver a la cama, mas unos minutos después estaba nuevamente de rodillas ante el retrete, vaciando las entrañas. La situación se repitió varias veces a lo largo de la mañana, y no fue hasta que el sol ya brillaba en el firmamento que pude recostarme a descansar.
Si bien mis horas de sueño fueron pocas, al levantarme me sentía totalmente repuesto, con el HP a tope, y tras jurar nunca volver a comer guayabas en la madrugada me entregué a mis tareas diurnas, que en realidad eran las mismas que las nocturnas. Mas si la noche había sido inusual, el día probó serlo aún más, pues durante el transcurso de mis actividades fui presa de impulsos tan súbitos como inexplicables. Así, me sorprendí bebiéndome un litro entero de agua de un par de tragos, como si no hubiese probado líquido en días, y luego, mientras dibujaba al margen de mi cuaderno de cuentos, sentí la irrefrenable necesidad de descalzarme y salir a caminar por el césped, además de asolearme con los brazos extendidos al astro, como queriendo alcanzarlo. Y así como repentinamente me veía incurriendo en estos comportamientos, desistía de ellos al darme cuenta de lo que estaba haciendo; ¿beber agua yo, amante de los refrescos? ¿Asolearme yo, que amaba la palidez que las cuatro paredes me habían conferido?
Tales conductas se repitieron durante días, y en aquellas ocasiones que me resistía a ingerir más agua o que el sol tostara mi piel era presa de terribles malestares y de episodios en los que me sentía débil y somnoliento, además de que se me nublaba la vista. Estas terribles sensaciones desaparecían tan pronto me entregaba a los impulsos anteriormente descritos, tras los cuales me sentía tan espléndido y radiante como los adoradores del Pulch de David Firth. Obstinado como soy, me rehusé a visitar a un médico, seguro de que aquello, como tantas cosas que me han sucedido, pasaría. El tiempo me dio la razón: una buena mañana desperté sintiéndome tan ordinario como lo era antes de comerme la guayaba. La inextinguible sed y la añoranza del sol habían desaparecido. Contento de que así fuera, decidí tomarme el día y me senté en mi sillón a ver la televisión. Entonces, al rascarme la barriga, la sentí: una pequeña protuberancia. Extrañado, me levanté la camiseta, e imaginen mi sorpresa al descubrir que tenía un pequeño tallo creciéndome justo en el ombligo. Pegué un salto y corrí en pos de mi escritorio, dispuesto a cortar esa cosa con las tijeras, mas antes que pudiera hacerlo recapacité: ¿y si el retoño aquél era parte de mí y al rebanarlo comenzaba a sangrar hasta morir? Luego de meditarlo un poco devolví las tijeras al cajón y miré detenidamente el tallo: tenía un saludable color verde y una textura aterciopelada. Tiré de él para comprobar no solamente que estaba sujeto a mi carne, sino que el hacerlo me dolía hasta las tripas. ¿Habría una raíz al interior de mi barriga? No deseaba averiguarlo.
Regresé al sillón y cavilé que, pese a tener una planta creciéndome en el cuerpo, me sentía terriblemente bien, como si me volvieran las fuerzas de mi perdida juventud. Decidí, pues, conservar el retoño en su lugar, monitoreándolo con frecuencia; a la primera señal de malestar lo extirparía y asunto resuelto (ya me imaginaba llegando al centro médico a pedir que me retirasen una guayaba que me había germinado en el estómago). Sin más que hacer, sintonicé Scrubs como todas las mañanas y pasé un rato de lo más agradable, acariciando el tallo con mis dedos de cuando en cuando.
Conforme las noches sucedieron a los días, el brote fue creciendo rápidamente hasta constituirse como un pequeño tronco, tan grueso como mi dedo índice, y al ir yo arrancando hojas al calendario de la cocina la planta brotó las suyas propias, hasta que aquello que me crecía del ombligo era un guayabo en miniatura, equiparable a un bonsái, y su presencia me orilló no solamente a mirarme largo rato en el espejo, menos incrédulo de lo que se podría pensar, sino a cambiar algunos hábitos, como tomar dos duchas al día, sentarme a mayor distancia del escritorio o de la mesa en consideración a mi extensión vegetal, y vestir prendas muy holgadas para ocultar mi condición; con la práctica conseguí acomodar las ramitas de tal manera que podía ponerme una camiseta encima y aparentar una prominente barriga que contrastaba drásticamente con mis flacas extremidades. Estaba muy nervioso la primera vez que salí al supermercado vestido así, y aunque sí atraje cantidad de miradas nadie sospechó que llevaba un árbol en la panza (aunque la cajera, habituada a verme por allí, seguro hizo conjeturas respecto a mi súbito aumento de talla). Pronto también se me hizo hábito levantarme temprano y aguardar el amanecer frente a la ventana con el torso descubierto (ventana donde nadie podía verme, por supuesto) para que el pequeño guayabo recibiera las primeras luces de la mañana.
Esto, aunque se escucha hermoso, me desconcertó bastante, pues soy una persona desobligada, tan acostumbrada a levantarse tarde que debe programar tres alarmas en el teléfono para salir de la cama antes de las ocho, lo cual me hizo cuestionar si acaso el árbol estaba comenzando a apoderarse de mi voluntad en pos de su subsistencia, tal como hacían los Cordyceps con los humanos en TheLast of Us. Aunque nunca he tenido la certeza de que fuera el caso, El Rey León nos enseñó que los seres vivos siguen un ciclo, y el guayabo en mi ombligo ya había nacido y crecido, por lo cual era momento de que se reprodujera. Así que comenzó a dar frutos: minúsculas guayabas del tamaño de piñones, las cuales, descubrí, podía arrancar de las ramitas —mis ramitas— sin dolor alguno. Como no me atrevía a comerlas, las fui juntando en un recipiente que se llenó rápidamente, pues el árbol era considerablemente fértil.
Un día recibí la inesperada visita de un amigo que se tomó la libertad de entrar hasta la cocina.
—¿Y esa panza? —preguntó, sorprendido.
—Ya sabes: demasiados refrescos y chocolates.
—Me das asco.
Nos sentamos. Hablamos un rato de libros y de pronto me preguntó por los peculiares frutos que tenía en un frasco sobre la barra. Tenían un estupendo color y, al acercarlos a la nariz, se percibía un suculento aroma. Inventé que eran regalo de una tía que había regresado de la India. Entonces, horrorizado, vi a mi amigo coger una de las guayabas y llevársela a la boca, profiriendo un satisfecho “mmm…” tras comérsela.
—Delicioso —dijo, y cogió una más.
Para cuando se marchó había comido una veintena de mis guayabas. Me negué rotundamente a acompañarle en la ingesta de los frutos, argumentando que me causaban diarrea (lo cierto es que podían hacer que me creciera otro árbol en otra parte del cuerpo). Esa misma noche repuse en el frasco lo que él se comió con la “cosecha del día”.
La tarde siguiente recibí una llamada de mi amigo, diciéndome que luego de llegar a su casa lo había embargado tal sueño que durmió con solo pegar la cabeza a los cojines, y que su sueño se había prolongado nada menos que durante quince horas ininterrumpidas, situación que atribuyó a los pequeños frutos que comió en mi casa. Esto me hizo sospechar que las guayabas tenían propiedades somníferas, pero como no iba a hacer la prueba (me repugnaba la idea de comer mis propias guayabas) invité a salir a una chica a quien no veía en mucho tiempo y, en lugar de flores, le llevé una bolsita llena de frutas.
—Has engordado mucho desde la última vez que nos vimos.
—Lo sé. Culpo a los refrescos, los chocolates y la comida chatarra.
—De verdad no entiendo cómo puedes vivir así…
Charlamos unas horas entre tazas de café y nos despedimos en la parada del autobús con un beso en la mejilla que intenté acercar más a la comisura de sus labios.
Como esperaba, al día siguiente timbró mi teléfono.
—¿Qué demonios eran esas cosas que me regalaste? No vas a creer lo que te voy a contar…
Pero sí lo creí. De hecho, lo que me relató me resultó tan convincente que, tan pronto colgamos, corrí a la papelería a comprar cartulina, plumones y un rotafolio. El domingo fui al tianguis que se instala en Plaza Hidalgo y pedí permiso (más bien pagué) al organizador para vender mis exóticos frutos en los portales del Edificio Mayor. Me instalé con un banco y una mesa plegable y comencé a ofrecer mi producto a gritos: “¡El remedio infalible al insomnio!¡Cómase tres frutitas y dormirá como un bebé!”. La dosis me la había inventado. No vendí gran cosa, pero la semana siguiente, al volver con mi frasco lleno de guayabas miniatura, las bolsas se me llenaron de dinero en tan solo un par de horas. “No se imagina lo bien que he dormido”. “Me ha funcionado más que el dichoso té de siete azahares”. “Llevo años sin conciliar bien el sueño pero con esas frutitas hasta ronco”. “Me quedé dormida como once horas”. “Tardé tanto en levantarme que mi mujer ya se había preocupado”. Cosas así me decían, y quien en un inicio compró solamente una bolsita con tres guayabas en esa ocasión se llevó dos, quien pagó tres duplicó la cantidad, y quien no la duplicó la triplicó. Así sucedió ese domingo y también los siguientes. Como mi cosecha semanal era insuficiente para satisfacer la demanda, mis guayabas llegaron a cotizarse a elevados precios que incluso cobraba con una semana de anticipación.
Sin embargo, la etapa que sigue a la reproducción en el ciclo de la vida es la degradación e inevitable muerte; en efecto, el arbolito en mi barriga un día comenzó a perder sus hojas y colgar sus ramas, desprovistas ya de frutos. Le di agua, sol e incluso fertilizante (no pregunten) pero nada consiguió reanimarlo; el pequeño tronco se tornó cenizo y así como creció se hizo pequeño, hasta que una mañana, al despertar, lo que quedaba de éste se había desprendido de mi ombligo. Pude entonces dejar de vestir prendas holgadas y fingir que tenía una enorme panza. Mis hábitos volvieron a la normalidad, entre ellos los de dormir poco y levantarme tarde. No volví a caminar descalzo por el césped ni a asolearme, y por supuesto que dejé de asistir al tianguis los domingos (lo cual seguramente decepcionó a mis clientes y provocó más de un ataque de ansiedad). Y no diré que todo esto no vino acompañado de una singular tristeza, después de todo, parte de mí había muerto, pero ésta, como tantas cosas que me han sucedido, se desvaneció con el tiempo, tal como sucedería con esta historia si no la plasmara en estas hojas.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



