
Zoe Castell
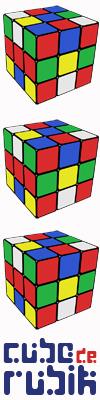
Es un asunto estético, económico claro, pero estético al final. Mi trabajo es hacerlos más hermosos, menos tenebrosos, menos muertos. He trabajado en esto durante casi nueve años, la primera vez que lo hice vomité. Lo recuerdo, siempre se recuerda al primero: era una mujer de unos diecinueve años, morena pálida casi con la tez amarillenta, de brazos largos y frente pequeña. La familia nos dio una foto en la que ella posaba sonriente con el cabello largo echado hacia un lado, maquillada de tonos chillantes, labial rojo y mucho rímel. Su vestido era color neón emparejado con unos zapatos de tacón altísimo. Ahí en mi mesa, de ella sólo quedaba la piel que dejó.
Le pregunté a mi jefe, el fundador de Velatorios Hernández, si así querían que la dejara, así como en esa foto: “¿De verdad? Y si mejor la arreglo más sobria, más decente, no sé, más para una Iglesia” le pregunté medio asustada. Me volteó a ver con una cara de “vete de aquí y trabaja” que mejor me di la media vuelta derecho hacia mi mesa. No volví a protestar, no traté de que mi trabajo incluyera un aplauso. Me doblegué, ahora si me dicen que a uno de los muertitos lo pinte de payaso, les pregunto que si la nariz va roja o les gusta de otro color.
Esa primera vez no tenía idea de cómo hacer esto. Mi caja de maquillaje estaba casi vacía, sólo tenía algunas brochas y tonos de base que combinaba hasta encontrar el que era. Me tarde más de lo necesario haciendo un Beige 402 con tonos amarillos que le emparejara la cara a la chica del vestido neón. Cuando empapé la esponjita en la mezcla y dispuse a untarlo en su cara me dio asco. Ahí vomité. Tenía que acercarme a su boca para dejarle un color uniforme en las comisuras, y a pesar de que ya la habían embalsamado y tenía algodones en la boca y la nariz, el olor de muerte, de descompuesto, de vida podrida aún se percibía. No pude hacerlo. Casi me despiden y me tuvo que cubrir otro de los maquillistas. Le prometí al Sr. Hernández que lo podía hacer, de verdad que lo podía hacer. Tenía que sobrepasarme a la muerte. Ese no era mi asunto, el mío era la vista antes del entierro.
Hacerse duro, tener carácter le dicen. Desde entonces, y para mantener mi trabajo, he hecho hasta siete sesiones de maquillaje por día. No me han corrido, debe de ser buena señal. En los últimos años hemos estado llenísimos, nos han subido el sueldo y hasta remodelaron los velatorios. A nosotros nos dieron nuevas mesas y presupuesto para comparar más herramienta. Tenemos uniformes y batas para no ensuciarnos. Ya no me da asco la muerte. Soy más eficiente. En mis primeros años revisaba el expediente del cliente: apellidos, edad, ocupación, causa de muerte y la foto. En este negocio lo importante es la foto, pero me gustaba saber de ellos, pensar en cómo les gustaría ser vistos en el más allá. Pensaba que yo estaba arreglando a los ángeles mismos, a los habitantes del cielo, su apariencia era obra mía. Me he ganado un lugar entre ellos.
Me asomo cuando los encargados de velatorios se los entregan a los familiares. Quiero ver sus caras cuando se les es ofrecido un nuevo ser sin las vicisitudes de la muerte. Sin el morado de los labios, sin la sangre en la nariz, sin los ojos abiertos. Apacibles, descansando, hermosos y preparados. Me han tocado algunos difíciles: cortes en la cara, desprendimientos de aquí y de allá, colores que no cuadran, pero nada que no se pueda arreglar. Si me hubieran conocido cuando estaban, tal vez, hubieran encontrado novia, un mejor esposo, tres amantes. Pero soy su estilista final, la última qué les cortará el cabello, que les diga que el color mostaza no va con su tez blanca.
Así he estado durante este tiempo. En este trabajo me da tiempo de pensar, sobretodo en que hay algo entre el final de la vida y las lágrimas. Algunos lloran para limpiarse. Entre más cabrones hayan sido con el muerto, más lloran, más se lamentan. Todos llegan así: sea un viejo del cual prepararon su ida a lo largo de una enfermedad, un padre que repentinamente sufrió una recaída en el alcohol o un niño que se murió, es igual para todos. No, ahora que lo pienso, no es así. Con los niños es peor. Para mí lo es, pues ¿cómo maquillas a un niño que acaba de morir? No puedes simplemente ponerle rubor y sombras que disimulen lo negro de los ojos, es antinatural. Es falso, más falso aún de lo que ya hago. Pero trato, con lo que tengo y en dónde estoy.
Yo los arreglo en un cuarto pequeño, justo al lado de la administración. Cuando llegan pego la oreja y escucho los gorgoreos, las suplicas por el precio entre llantos, las explicaciones de las deformaciones. Las excusas, las firmas en el contrato. Yo soy un eslabón más. Ayer llegó así una señora. Yo estaba arreglando a un ahogado para el velorio, ya me lo estaban pidiendo porque el servicio sería en cuarenta minutos y no conseguía que pareciera menos hinchado; ya le había perfilado la cara, puesto brillo en la frente y barbilla y nada. Su cara era un globo medio azul. Comencé a escuchar los llantos usuales en la sala de al lado, tan apurada estaba que ahora sí no le puse tanta atención. Siguió lo mismo, los murmullos lejanos de las suplicas para un lugar de descanso. Hasta que esa voz queda y apagada por el sollozo se comenzó a elevar: “¡Me lo debes, hijo de la chingada. Tu familia lo hizo. Ellos me lo quitaron!”. Me detuve en seco, le estaba hablando así al Sr. Hernández, aunque ganas de hacerlo no me faltaban. Le gritaba en su misma oficina y el Sr. Hernández le suplicaba a ella: “Cálmese señora, lo sé pero este es mi negocio no de mi hermano. Me va a joder a mí”. Para ese punto yo ya no pude aguantar. Dejé la labor en la mesa y pegué el cachete a la pared para escuchar mejor, faltaban veinte minutos para el velorio y yo andaba de chismosa. “Tú y tu son lo mismo, cabrón. No me digas que nomás se le disparo. Cómo él se peló, ahora tú me lo debes. No me lo puedes regresar pero vas a hacer que su ultima casa esté buena”, hablaba con tal seguridad que no se escuchaba ningún remanso de lagrimas, ni siquiera la voz le temblaba. El Sr. Hernández debió de aceptar, pues lo único que escuché después fueron murmullos y los roces de una pluma contra un papel.
Al poco rato llegaron por el ahogado que yo estaba trabajando. Se lo llevaron con la mitad de la cara medio blanca. Quise darle otra manita, pero la familia ya estaba esperando, y se quedó como un globo a medio desinflar. Por la tarde, cuando ya no tenía más sesiones me quedé pensando en la señora que llegó y el Sr. Hernández. Sí, su hermano fue un cabrón o lo es si es que salió vivo de esta. He arreglado varios que él se ha echado, su hermano, mi jefe, lo respalda. Es como si le limpiara el desastre que hace y yo le doy su toque de finura. Soy participe, la presentadora final de la barbarie y me estaba hartando. No me gustaba cuando el jefe llegaba con cara compungida y me pedía que le arreglara a uno más fuera del horario, que lo necesitaba para hoy y que no dijera nada.
Lo que me pedía era difícil por muchas razones. La primera es que ya me quería ir a casa, trabajar en horas extras por un pago miserable me cansaba más que todo. Lo segundo es que tenía miedo de que me descubrieran encubriendo ésto que hacia su hermano, aunque alegara que sólo es mi trabajo, la conciencia no me dejaría tranquila; no lo estaba haciendo. Y la tercera era que El chato, como le decían al hermano, no nada más los mataba, los dejaba casi sin parecer humanos. Con bolas, coágulos secos, hinchados, todos hoyudos, y mi trabajo era más difícil así. Tenía que esconder sus salvajadas y para eso no hay suficiente maquillaje en el mundo. Cuando dieron las seis de la tarde y mi turno terminó, el Sr. Hernández entró a mi sala. Sólo me dijo “Julia, ya sabes. Llegó otro. Te pago tres horas extras más una comisión de mil pesos. Lo necesito para mañana temprano”, como no le contestaba me lanzó una advertencia “Lo haces o te vas”, no pude aferrarme a mi supuesto temple duro. Mi silencio fue interpretado como un “sí” y cuando ya se estaba yendo gritó: “Pasa por él al refrigerador”. Chingá, además yo lo tenía que sacar de ahí y subir a la mesa, más jodida no podía estar.
Con El Chato casi siempre son hombres de su edad, ni tan viejos ni tan jóvenes. Rivales, bajadores, novios celosos, algunos pasaditos de carácter. Nada más. Ya estaba pensando en cómo iba a cargarlo hasta la camilla, cuando abrí el primer refrigerador y me encontré con el cuerpo de un niño. Así, chiquito como de ocho años, con golpes en el cuerpo y la cara convertida en cardenales de donde ya no supuraba sangre. Pinche Chato, me escuché decir. Lo cargué y lo llevé a la camilla. Mientras recorría el lugar hasta mi sala pensaba en lo que iba a hacer. Podría mezclar tres colores y desaparecer un poco los moretones, pero los labios estaban desechos y ponerle labial se vería falso. El cuello tenía una marca profunda y recta, cómo de una cuerda que a lo mejor difuminaba con un poco de corrector verde. Un niño, un niño, ¿pues qué le hizo? Venganza, ya me imagino. Trataba de comprenderlo. Creo que hasta hoy me sigue rondando la idea de que no lo pensé ni bien, fui una autómata.
Lo pasé a mi mesa, que le quedaba grande. Sus piernas aún sin desarrollar, sus dientes de leche y su cabello negro se doblegaron ante el metal frío. Tomé el expediente que me entregó el Sr. Hernández y saqué la foto. Ante mi había una versión vívida, con una sonrisa de ese niño desnudo que yo tenía en mi mesa. No era tan diferente salvo por los golpes y los hoyos que ahora poblaban su cuerpo. Lo limpié, y comencé a sacar mis herramientas, a su lado puse las brochas y los tubos de maquillaje. Teoría del color en el umbral de la muerte. Lo que haría con ese niño dejaría en su madre la última imagen de él. No del Chato, no del Sr. Hernández, no de mi, ella lo vería a él acostado en un urna de terciopelo. Mi trabajo era crucial.
Estuve tres horas intentando que se viera lo más natural posible, corregí el color, delineé la cara. Tapé los orificios para que sólo se vieran a contra luz. Hice lo que pude. Al final me daba la cara un muñeco deforme con las mejillas rojas. Lo limpié y comencé de nuevo. Cada que creía que el trabajo estaba terminado, la imagen natural se borraba más y más. Ya no que quedaba en él nada que yo pudiera arreglar. Me di cuenta, tal vez tarde, que mi trabajo no servía de nada contra el destino, contra El Chato, contra la vida misma, ya no servía de nada. Lo dejé como estaba, con la cara lavada y los golpes marcados. Natural, sin tratar de encubrir lo qué había pasado.
Lo vestí con la ropa que su madre nos entregó y lo puse en la última mesa, bien acomodado, justo en la entrada de los velatorios sólo para que lo recogieran. Me quité la bata y apagué la luz. Estaba segura que al día siguiente el Sr. Hernández estaría colérico. Al llegar a casa me metí a la cama, dormí mal. No, no voy a decir que soñé con la maldad del Chato o con la cara del niño; por el contrario, me invadió una desesperación tremenda: había perdido mi lugar en el cielo. Pensando eso estuve toda la noche. Cuando desperté pensé que antes de que me corrieran iba a irme por mi propio pie, mucho antes de que el Sr. Hernández me dijera lo mismo de siempre: “Julia, ¿te encargas?”. Porque ya no puedo con este asunto estético.
Zoe Castell (Guerrero, 1990), antropóloga y escritora. Ha publicado en la revista Los Bastardos de la Uva y el cuento «Correr en el vacío» de la Antología de Cuentos Acapulco en su tinta 2013.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



