
César Tejeda
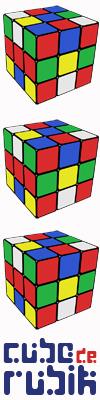
Me gusta estar sentado en el sillón azul que se encuentra frente a mi biblioteca, ver los libros que allí hay e imaginar que alguien llega a preguntarme cómo fue que elegí alguno de ellos. Cuáles fueron las circunstancias que me llevaron a ese libro en particular. El oyente ficticio es tan atento como un lector, y por ello me deja divagar de manera libre, sin interrupciones; mis pequeñas anécdotas sobre los caminos que precedieron a mis lecturas le parecen muy interesantes. A él, o a ella, en todo caso una persona indefinida, no le concierne el contenido del libro; sólo los caminos que me llevaron a leerlo. Por ejemplo: pone su dedo índice de manera azarosa en el lomo de La muerte del padre, de Karl Ove Knausgard, y yo le cuento que lo encontré en una mesa de novedades. Entonces, le digo orgulloso, escribía un proyecto sobre la muerte de mi padre. Llegué a una librería, vi el título, y no me hizo falta revisar la información de la contraportada para adquirirlo. Ni siquiera busqué la etiqueta con el precio; me hice consciente de que era bastante caro hasta que llegué a la caja y la vendedora me pidió algo así como quinientos pesos. Vaya, me contesta esa persona irreal que me ha escuchado tan interesada. No me pregunta si pensé en arrepentirme de la compra antes de pagar, es irrelevante; quiero hablar de otras cosas y ella está dispuesta a escucharlas. En vez de esa pregunta impertinente hace una pausa, cierra los ojos, cierro los ojos, y señala los estantes donde están mis libros, dando vueltas a su brazo como una ruleta, eso mismo hago yo, hasta que su dedo índice o mi dedo índice llega a detenerse en otro libro. Tal vez Tristam Shandy. Y yo le cuento, me cuento, cómo llegué a la novela de Sterne.
Los libros elegidos para hacer el ejercicio de ensoñación suelen ser distintos cada vez que lo hago. Aunque conozco mi biblioteca y es pequeña, lo suficiente como para saber qué libros están arriba o a la derecha o en medio o abajo, trato de no dirigir mi dedo o su dedo, el del interlocutor atento, antes de señalar cualquier lomo. Y haciendo eso puedo pasar los minutos que tarda en consumirse un cigarro, tiempo suficiente para hablar de mi historia con dos o tres libros. Luego el cigarro se consume; o alguien entra subrepticiamente y me encuentra señalando los estantes con los ojos cerrados mientras giro el brazo en soledad; o suena el teléfono; o me digo: ¡basta, ponte a trabajar!, y entonces se acaba el ejercicio así como las divagaciones. Subrepticiamente también. En realidad, es un umbral muy sencillo de cruzar. Pero si nada o nadie me interrumpe, si puedo elegir de manera deliberada cuándo terminar con la fantasía, siempre elijo el mismo libro para hacerlo: El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Me gusta cómo llegué a El misterio del cuarto amarillo y recordármelo.
Poco antes había tomado la decisión de dedicarme a escribir. Mis condiciones de vida habían cambiado, mi padre había muerto, y yo, intuyendo la inconsistencia del mundo, había decidido hacer lo único que me interesaba realmente: escribir. Y de paso abandonar las ciencias sociales siempre tan solipsistas, tan endógenas de las facultades de ciencias sociales. Mi primer acto para alcanzar esa meta fue ingresar a la Escuela de Escritores de la SOGEM. El poeta Eduardo Casar impartía una de las materias del primer semestre. No recuerdo el nombre de la asignatura, sólo que tenía que ver con la creación literaria, y que Casar tenía una serie de ejercicios basados en textos de otros autores para que sus alumnos comenzaran a imitarlos y “soltar la pluma”, como se dice. Una vez nos leyó “Autorretrato” de Hugo Hiriart. Un texto breve en el que el autor de Galaor, esa breve e imaginativa novela de caballeros, se describe a sí mismo a partir de lo que le gusta y también de lo que le gustaría:
“Me gustan los trenes y los hoteles breves, ver desarrollarse el paisaje en los viajes por tierra y el arroz con chícharos en las fondas mexicanas”.
A mí me gustó oír ese texto leído en voz alta; escuchar los gustos refinados de Hugo Hiriart pegados a otros gustos más triviales:
“Y el solo de flauta al comienzo del Teniente Kijé de Prokófiev, que me trae memoria de alegría infantil, y las puertas ocultas en libreros o chimeneas.
Me gustan la Diet Coke, el queso Cotija, el vuelo de helicóptero del colibrí y los dibujos de las demostraciones geométricas”.
A nadie le gusta la Diet Coke, pensé, pero no sé por qué me gustó que a Hugo Hiriart le gustara y sobre todo que le encontrara un sitio cercano a Prokófiev, a quien no conocía pero sonaba como el apellido de alguien trascendente que además escribía solos de flauta. Tomé mi pluma para apuntar una referencia literaria si es que llegaba a aparecer mientras Casar seguía leyendo:
“Me gustan los trompos y los giroscopios y los acueductos y las cucharas de madera, y me gusta pasear por malecones al atardecer, bajar escaleras y la novela El misterio del cuarto amarillo.”
Así, le digo a mi oyente cautivo, llegué a El misterio del cuarto amarillo. El libro no podía hallarse en librerías de nuevo pero era fácil de encontrar en librerías de viejo. Tanto, que pude comparar entre cuatro o cinco ediciones en dos librerías cercanas y decidir cuál se encontraba en mejores condiciones. Compré la edición argentina y amarilla que apuntas con el dedo, concluyo, de frente a mi interlocutor.
Me gustaría tener la oportunidad de preguntarle a algún psicoanalista si las fantasías, inocentes o no, suelen ir acompañadas de culpa. Siempre. Y no por la vergüenza que me provoca que alguien llegue a descubrirme mientras señalo el librero dando vueltas a mi brazo con los ojos cerrados, mi novia sabe que hago cosas raras. Pero ocurrió una vez, mientras fantaseaba, que el oyente cordial se sublevó en contra mía; dejó de señalar libros aleatoriamente para preguntarme si tenía alguno de Hugo Hiriart; le había gustado “Autorretrato”, o lo que le había contado del texto, tanto como me gusta a mí. Desilusionado, tuve que contestarle que no. Y ya no fue el cigarro consumido o el teléfono o el visitante subrepticio o el trabajo quienes me llevaron a atravesar el umbral de la fantasía para regresar a terrenos pedestres, lo que en verdad se encuentra aquí.
Conocí a Hugo Hiriart mucho antes de oír a Eduardo Casar leer “Autorretrato”, cuando yo era un niño. Mis padres y él tenían amigos en común y a veces coincidíamos en las comidas que aquellos realizaban anualmente. Crecí, me hice consciente de la importancia del autor, y cuando lo veía junto a mi padre me daba la impresión de que habían llegado a ser buenos amigos en algún momento de sus vidas; nunca fui más allá en los motivos de la cordialidad que existía entre los dos. Cuando fue la primera comida anual que sucedió con los mismos amigos y después de la muerte de mi padre, había pasado poco más de un mes, tuve un intercambio de palabras amables con el autor de esos ensayos lúdicos e impecables reunidos en el libro Discutibles fantasmas. Hugo Hiriart me dio el pésame y me dijo que había escrito algo sobre mi padre en el último número de Letras Libres.
Hallé en la promesa de ese texto un consuelo inmejorable, me encontraba melancólico, y abandoné la comida para comprar un ejemplar de esa revista tan importante donde habían escrito algo sobre mi padre. Estas fueron las primeras líneas escritas por Hugo Hiriart que llegué a leer: “Estoy de duelo: Murió César, no sólo mi amigo, sino mi padrino en Alcohólicos Anónimos. Era nacido en Guatemala, antropólogo, y más que eso, era un filósofo, un filósofo antiguo del buen vivir, como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, que había alcanzado y transmitía la asombrosa serenidad que debe conquistar quien se ha rehabilitado de veras de alguna adicción esclavizante. Fuimos compañeros e interlocutores incansables, como han de ser los buenos amigos; hicimos juntos un viaje a Morelia, de noche, en tren, cuando todavía la caótica ineptitud política que padecemos no acababa con ése, el más gentil de los medios de transporte. César era un hombre muy bueno, y con eso digo, creo, lo más alto que se puede decir de persona alguna”.
Leí ese párrafo mientra estaba parado en la fila para comprar Letras Libres, el ejemplar de junio de 2007, y sentí gran orgullo por aquellas palabras que me provocaron un alivio inmejorable. Algo natural y amable habría sido abandonar la fila y buscar un libro de Hugo Hiriart para leerlo esa misma noche como un simple agradecimiento anónimo. Pero no se me ocurrió. Pocos meses después me inscribí a la Escuela de Escritores de la SOGEM y escuché “Autorretrato” en voz de Eduardo Casar y anoté El misterio del cuarto amarillo en un cuaderno y fui a buscarlo esa misma semana sin buscar también algún libro de Hugo Hiriart por la sencilla razón de que no se me ocurría hacerlo, por estulticia, y a pesar de que ya tenía una buena anécdota para contársela al interlocutor imaginario que viera cualquier libro de Hugo Hiriart en los estantes. En una ensoñación fantástica mi oyente se encontraría frente a una biblioteca con huecos y señalaría lo espacios vacíos para preguntarme sólo por lo libros que considera, y considero, hacen falta en mi biblioteca aunque ni siquiera se me ha ocurrido leerlos. Tendría buenas historias para contar.
Pasaron tres años hasta que decidí, se me ocurrió, escribir un libro sobre mi padre. Pasó uno más hasta que pude darle forma en un proyecto que me permitió obtener una beca creativa. Y luego pasaron unos meses hasta que el proyecto tomó una forma distinta a la concebida originalmente que me permitió, ahora sí, sentarme a escribirlo. La novela comenzaría con la siguiente oración: “No sé qué adjetivo atribuirle a mi padre”. Lo que le iba dar cohesión al desorden inherente a la memoria iba a ser la búsqueda de ese adjetivo que le ajustara como un sombrero. Tomando en cuenta que soy su hijo y que mi padre, como cualquier otro hombre, no fue una persona unidimensional, la búsqueda infructuosa, tal vez absurda, sería la meta a menos que encontrara un adjetivo lo suficientemente vago como para ajustarlo en los recuerdos sobre mi padre como un sombrero. Bueno, o “muy bueno”, como escribió Hugo Hiriart, tenía que estar dentro de los adjetivos de búsqueda.
Es probable que en mi inconsciente se hubiera alojado aquel párrafo escrito por el autor de Vivir y beber. Era un homenaje tan breve como natural y elogioso que había decidido terminar con el adjetivo “bueno”. Es posible, pues, que ese día, cuando compré Letras Libres de junio de 2007, mientras me encontraba en una fila para llegar a la caja registradora, se alojara en mi inconsciente el embrión de una novela que comenzaría a escribir cuatro años después. Y cuatro, o cinco, o seis años después, cuando llegara el momento de hacerme esa pregunta incómoda: ¿Acaso mi padre fue un hombre bueno ante todo?, podría recurrir al párrafo de Hugo Hiriart y quitar de esa propuesta cualquier halo subjetivo tomando en cuenta que soy el hijo. Y entonces tendría que reunirme con él para conversar sobre su visión del hombre de quien había dicho, estoy de acuerdo, “lo más alto que se puede decir de persona alguna”.
Había pensado en recurrir a los amigos que mi padre y Hugo Hiriart tenían en común para llegar al escritor con mis preguntas. No fue necesario, tuve suerte. Volví a ver al autor de Sobre la naturaleza de los sueños, el ensayo más original que he leído en mi vida, cuando fue a dar una conferencia sobre Miguel de Cervantes a la fundación que me había becado. La platica terminó y me acerqué para comentarle que me interesaba reunirme con él y hablar sobre mi padre. Fue amable: dijo que sí y me dio su correo electrónico y el teléfono de su casa. Lo más sensato, creo, habría sido buscarlo en los días inmediatos, cuando la petición estaba fresca. No obstante, me hallé frente a dos problemas de naturaleza logística: en primer lugar, no había llegado el momento novelístico donde discurriría sobre si mi padre había sido ante todo un hombre bueno; en segundo lugar, y si decidía suspender el momento novelístico en el que me encontraba para escribir esa parte relativa a su bondad, no tenía una manera orgánica para introducir la conversación en la novela. Eran problemas absurdos; habría podido archivar la entrevista hasta que la necesitara. En realidad eran los pretextos que escondían mi timidez. En todo caso, me dije, cuando llegue el momento podré recurrir a los amigos de mi padre y Hugo Hiriart para llegar otra vez al escritor en el momento adecuado.
Comencé a resolver el problema, o excusa, de no tener una manera orgánica de introducir la conversación que sostendría con Hugo Hiriart en mi novela, leyendo su obra. Hasta entonces, sí, de esa manera tan egoísta, llegué a mi primer libro del autor. Pasaron unos cuantos meses y leí otro y así, sucesivamente, fui abarcando su obra en distintos géneros hasta que olvidé el motivo original de mis lecturas y comencé a hacerlas por placer. Y cuando decidí suspender por tiempo indefinido la novela de mi padre para dedicarme a otra novela, esta vez sobre mi abuelo, resulta que soy un escritor muy tautológico, llegué al pretexto que buscaba para introducir esa conversación futura.
Fue mientras leía Sobre la naturaleza de los sueños. El autor, en su faceta ensayística, articula razonamientos acerca de los sueños. En uno de los capítulos, el narrador acude a una escuela para invidentes ubicada en el barrio de Coyoacán. Desea hablar con una maestra que es invidente de nacimiento. Usa esa palabra, invidente, “por la misma razón que no uso enano cuando hablo con mi amigo Javier Estrada. Las palabras usuales tienen groseras asociaciones negativas”. Ha ido hasta allí para saber cómo sueña, pues, un ciego de nacimiento, en ausencia de visualizaciones, aunque tiene una teoría: soñar no consiste en visualizar y sí en situarse y desarrollar implicaciones sobre ese situarse. La maestra le contesta que sueña como todos, y luego le narra un sueño reciente en el que, precisamente, se sitúa.
Dejé Sobre la naturaleza de los sueños en mi mesa de noche y mientras tanto asistí a una epifanía: cuando retomara el libro sobre mi padre, debía resumir ese pasaje de la maestra invidente. Asumo que mi padre fue un hombre bueno, mas soy incapaz de ver esa bondad objetivamente. La bondad no puede visualizarse; una se sitúa, o no, alrededor de esa característica en una persona. Era perfecto. Acudiría a casa de Hugo Hiriart para preguntarle por qué había escrito aquello; necesitaba su experiencia personal para comprobar una teoría propia. Luego continué con mi lectura de Sobre la naturaleza de los sueños y con otros libros del mismo autor, varios, cada vez más alejado de la novela sobre mi padre, ya inmerso en la de mi abuelo.
No tengo habilidades ensayísticas: me es difícil hablar de un libro sin tener que contarlo, carezco de esa destreza tan admirable, y por eso decido narrar lo que me pasó alrededor del mismo libro. Hasta para mi interlocutor imaginario resultaría aburrido que le contara una trama ajena sin poder agregarle nada y por ello decido entretenerlo, o eso intento, con otro tipo de peripecias. Y luego está lo obvio: el oyente pregunta lo que quiero responder por la misma razón que cualquiera escribe: la voluntad de establecer un discurso consistente, sin interrupciones y solícito a divagaciones personales.
Me encuentro sentado en el sillón azul. El brazo que gira como ruleta de mi interlocutor, acaso el lector, se detiene en Circo callejero de Hugo Hiriart. No dejo que me pregunte cómo llegué a tenerlo porque me tomaría algo así como seis cuartillas contárselo; en cambio, me gustaría leerle dos párrafos para que el libro hable por sí mismo. El oyente está a mi merced. Le digo que es un ensayo brevísimo sobre las torres humanas: es uno de mis textos consentidos. Y con eso digo, creo, lo más alto que yo, humildemente, de acuerdo con mis propias subjetividades, puedo decir de texto alguno.
Elevar una torre humana, más y más alta, la colaboración tiene que ser estrecha, pero qué metáfora tan salvaje del orden social; ya observó Simone Weil que ‘el reino de lo social pertenece al diablo’, pero allí van los atletas, con permiso, con permiso, encaramándose, todos sufren, unos por una razón, el peso, otros por otra, el riesgo de desplome en caída libre. Y al final ahí está, la Babel de los atletas. ¿Cómo coronarla? Con una llanta usada, es perfecto, el golpe poético es brillante, ¿a quién se le ocurre una cosa así? Pocas cosas pueden ser más prosaicas y faltas de gracia que las llantas, un candidato es el tanque de gas, otro el reloj digital y negro de plástico.
Una torre humana, ¿quién hace algo así?, si no fuera porque es tan humano responder a toda clase de desafíos, podrías sospechar que son locos disfrazados coordinados por milagro en una construcción por fuerza efímera.
A mi oyente le gusta el texto tanto como a mí pero no decimos nada más porque no sabemos cómo comentarlo. Ahora debo apagar la colilla del cigarro, contestar el teléfono, volver al trabajo y ya oí que ahí viene mi novia a ver qué estoy haciendo. Y todo eso ocurre, con mucha frecuencia, al mismo tiempo.
César Tejeda (Ciudad de México, 1984), es narrador. Dirigió la revista literaria Los suicidas y ha sido colaborador en las revistas Playboy México, Conexión GSI y Pliego 16, así como en El Fanzine. Es coautor de «Reflexiones desde abajo. Sobre la promoción cultural en México«. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. «Épica de bolsillo para un joven de clase media« es su primera novela.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO





