
Óscar González
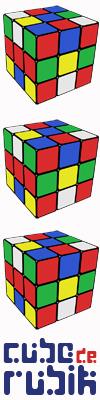
Llegas al tercer piso. Hay rumor allá arriba, un sonido que se repite sin variaciones. Te detienes, miras los escalones blancos donde se mezcla esa piedra imitación mármol en tonos grisáceos y marfil cruzados por vetas blancas, salpicaduras de cemento en los bordes. Todas las construcciones así son frías, piensas. Hacia arriba deben faltar unos quince escalones, calculas, no habrás llegado a la mitad de la escalera o estás llegando justo ahora. Los dos primeros pisos fueron callados, iluminados por focos manchados de moscas, a través de una ventana entra la luz naranja de las farolas en la calle. El eco de tus pisadas es corto, casi nada, paso tras paso subir, girar en el descanso, recorrer el pasillo, girar, volver a emprender el ascenso por una nueva escalera, no sabes cuántos pisos faltan, frente a cada nueva escalera la misma puerta marcada con distintos rayones, algún barniz más claro, una mirilla, un picaporte.
Estás en el tercero, el escalón siguiente, estás seguro que ahora sí has pasado la mitad de la escalera. El sonido más arriba se repite, toma sentido, cobra ritmo, es interrumpido por correrías sobre el piso que a ti te resulta el techo, hay que seguir subiendo, no debe faltar tanto. Allá abajo pareciera que todo está mudo, nada sube, si acaso el frío para repetirse entre las paredes. El eco ha sido ahogado: arriba sigue la música –ahora sabes que es música– es la única voz que cuenta, raspada por los pasos que se escuchan un poco más cerca. El pasillo del cuarto piso. Algo oscuro truena en algún lugar abajo, tal vez en el segundo o el primero. Pones el pie ahora en el primer escalón hacia el quinto y las paredes vibran como si quisieran acercarse, miras más adelante: el cansancio hace más larga la escalera y maldices el cigarro antes de subir. Otro escalón y otro más, te preguntas cuánto faltará para llegar a la mitad, levantas la mirada: ni siquiera está cerca, otro más y otro más, allá abajo truena con más fuerza y las paredes vibran de nuevo, la música es un una fuerza casi material, casi otro muro; la cadencia como piedras de río se distingue con mayor claridad: tacones que raspan el piso, suelas que hacen el caos, la cacofonía, los golpes del bajo que hacen temblar los cristales. Viene el primer sudor. Te secas la frente. Resoplas. El sabor del cigarro a los lados de la lengua. Las paredes vibran, la mitad de la escalera, el frío que se repite de un muro a otro, cada muro haciendo su parte del diálogo que quisieras interrumpir. Debe acabarse ya, tiene que ser el último escalón y llegarás al descanso para respirar un minuto, tentado a encender un cigarro más, pero la escalera sigue y el frío se pega al sudor en la frente. Otro paso, más tacones allá arriba, algún cristal que no puedes ver se hace cascabel y el bajo suena con fuerza en otro escalón y otro más. Levantas el pie como un reflejo y cae a falta de apoyo: estás en el descanso. Miras hacia abajo: la escalera desde aquí no parece tan larga.
Tienes que respirar profundo, descansar un momento; el trueno revienta de nuevo, pero más cerca, tal vez en el cuarto, y el frío viene arrastrándose por la escalera y es como si te lamiera los pies mientras sube por las paredes blancas que crujen, corres por el pasillo y miras la escalera que sólo puede llevar hacia arriba, dudas, vuelves al pasillo dispuesto a golpear la puerta como recurso salvavidas, pero en este piso no hay puerta y el trueno se insinúa llegando al cuarto, donde las luces se apagan, la única forma es llegar al sexto, correr, el bajo retumba y las pisadas gritando allá arriba, dar la vuelta y mirar la escalera dilatada en decenas y decenas de escalones marfil y gris, levantar los pies, llegar a la puerta del sexto y golpear, la escalera extendida. Subir a la carrera, resbalar en el borde del escalón, paredes trémulas, borrosas; el frío que lame los pies, las paredes con grietas y los cristales se trizan, subir a cuatro patas, seguir siempre hacia arriba con el corazón cerrándote los oídos, el frío se repite, la música que estalla y revienta en la escalera, escalón tras escalón, allá enfrente no hay puerta, arriba los gritos, las gargantas se destemplan y abrazarse en el escalón mientras sube el frío y el trueno avisa que ha llegado el fin de la fiesta.
Óscar González. Poblano. 32 años. Ha trabajado como cargador, maquillista, vendedor y guardia de zoológico.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



