
Alma Salamandra Ramos
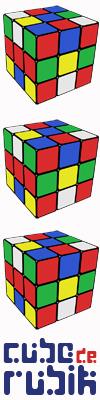
—Cuando la luna descienda a los infiernos. Entonces.
Lili no miraba la noche. Una luz violeta caía en sus pupilas y el centro de su alma irradiaba un grito, un aroma a musgo y noche. No miraba mis ojos.
—No puedo más—le dije. Imposible revivir un pasado antropofágico. El aliento, su piel se habían podrido en mí; ahora sangro, lleno de su gusanitos.
Caminar el país: esta fue la consigna. Recorrerlo despacio, detenerse a mitad de las multitudes contemplando la melancolía de lo habitual: comer en los mercados, las fondas, las ferias, detenerse en los tendidos, donde fuera que la gente se amontonara para engullir plato tras plato. Olvidarse de la vida propia, tres, dos, una vez por jornada. Beberse la memoria colectiva. Recorrer los puestos posibles: tacos, gorditas y fritangas, caldo de carnero, pozole, mariscos. Embriagarse como nunca: cerveza, pulque, tequila, mezcal, bacanora, sotol, tesgüino, tepache, charanda, garañona, posh, comiteco, ostoche, alipus, toritos, tuba, batari…vino también, por supuesto, tinto, de preferencia un cabernet, para ir a lo seguro. Perderse alcohol adentro de cada sueño, emborracharse con rumbo a la desmemoria ¿Cuántas horas se borraron de mi conciencia?, ¿en cuántos toldos nos refugiamos antes de la tormenta?, ¿qué cosas dije que no puedo repetir porque las desconozco? Tengo, por supuesto la conciencia de haberla respirado, paso a tarde, poro a poro, desde la cabellera líquida hasta las arañas de patas quebradas que viven en su lengua.
Cómo dejar atrás cada plato, cada aroma, el rastro indeleble en la lengua: los sabores que socavan itinerarios como mapas sobre la corteza cerebral, sólo para abandonar esa otra irrealidad que nombramos recuerdos. Hay memorias falsas. Evoco un texto científico que tuve que renovar y ya no estoy seguro que sea fiel: La respuesta sexual humana fue estudiada por William Masters y Virginia Johnson. Distinguieron 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. La excitación es la primera fase, se puede provocar por muchos estímulos diferentes: la visión de un cuerpo desnudo, una caricia, una mirada, un aroma… parece tratarse en realidad de un estímulo en el que sentidos, razón y emociones convergen. Puedo imaginar a Virginia estimulando a William sólo con fines de laboratorio, utilizando un perfume de jazmín y canela, cargado de feromonas, vistiendo ropa interior de encaje negro que se insinuaba bajo la bata blanca del laboratorio. Después, las sábanas humedeciendo oscuridad, cuerpo sobre cuerpo, un sudor cristalizado en hedores bajo el semen y los jugos vaginales, la saliva reseca en las comisuras de los labios, nuestros párpados que se entrecierran con la lumbre carmín del orgasmo, igual que frente a la carretera que viaja tras los cristales de cada innumerable autobús.
—Los postes que llevan las líneas eléctricas son fantasmas desterrados, ¿lo sabías?, dijo. Estoy segura. Los bosques han muerto. Sus cadáveres sostienen millones de kilómetros de cables de acero en este camino interminable que lleva a todos y a ningún lugar: laberinto recto de Dios trazado por hombres y demonios.
—Eres una loca.
Fue un Miércoles Santo, en la ciudad de Taxco, cuando lo anunció. Estábamos en silencio contemplando la procesión: encruzados, flagelantes y ánimas encorvados, andaban con pesadez. La piel abierta bajo las ramas de zarzamora, los rostros velados, la sangre coagulándose con lentitud, el cansancio, los pies desnudamente sobre el empedrado negro. Ella acercó sus labios a mi oído y susurró apenas: Te advierto que desde ahora cambiaré mi dieta: sólo insectos, nada de carne. Lo tomó como consigna personal, igual que todo. Comenzó ahí mismo, en el laberíntico mercado de esa ciudad. Compró una bolsa de plástico llena de jumiles: las patitas se pegaban en el interior transparente, intentando escapar, para caer rápido. Debajo, otra chinche intentaba la misma proeza inútil; era como si el conjunto de bichos se pusiera de acuerdo para emitir un solo grito desesperado en su débil lengua insecta, vibrando desconsoladas sus antenitas: “No nos devores. Somos los hijos de los hijos de los descendientes de dioses antiguos que antes fuimos gigantes. No nos devores”. Traté de comerlos, pero su fuerte aroma a yodo me lo impidió. “Sabes que soy alérgico”, le dije, pero ella los engullía sin mirarme.
***
Esa fue la primera experiencia con los insectos. Pero la búsqueda en los zocos, bajo los tendidos policromos de los interminables mercados apenas comenzaba. Le siguieron los gusanos de maguey, tacos de hormigas chicatanas, acociles con limón, escamoles en mantequilla, chapulines oaxaqueños fritos con ajo y chile de árbol, ahuaucles de mosco en huevo frito, tostadas de gusano elotero, gorditas de toritos de hoja del aguacate, tamales de gusanos de nopal y finalmente, en el colmo, orugas barrenadoras de madera, todas las larvas de mariposas que podía conseguir además de ninfas de libélula y de chicharras. Peregrinando entre puestos de frutas, con el aroma de las mojarras recién pescadas o de las hierbas de olor, algunos de estos platos los probé y disfruté a su lado, otros me repugnaron como los gusanos quemadores de Cholula que me hizo devorar fritos en manteca. Descubrió que la relación entre insectos y mercados estaba en todo el mundo; compró por internet cucarachas de Madagascar, grillos ahumados de China, moscas fritas a la francesa, chinches de agua gigantes de Laos, hormigas al curry de Tailandia, gusanos blancos de palmera de Argentina, piojos en miel de Sudáfrica, ninfas de seda en Conserva de Japón. En el colmo, para mi desesperación y asco, la descubrí poniendo lombrices de tierra en un licuado de mango de manila que recién traíamos de con una de nuestras mercaderas. La hice prometer que dejaría los insectos. Ella, ante mi amenaza de abandono, cedió.
Al siguiente día del incidente de las lombrices me preparó un espagueti a la boloñesa. El más delicioso de mi vida, debo confesarlo. Bebimos dos botellas de syrah australiano. Comencé a sentirme excitado, con una erección enorme, inconfesable. La primera fase de la pareja Masters y Johnson se había cumplido: la excitación. Lili se me vino encima, desesperada por un coito inmediato. Comenzamos a adentrarnos en la etapa de la meseta, donde el cuerpo se prepara para el orgasmo: caímos en la cama, desnudos, pero en esta ocasión la necesidad del orgasmo crecía con una intensidad que podría llamar dolorosa. Esa tarde alcancé cuatro orgasmos continuos, en cada uno de ellos la liberación de las tensiones se volvía cada vez más eléctrica, de tal que forma que al final estuve a punto de perder la conciencia. Ella, de acuerdo a lo que me confirmó tuvo seis orgasmos. Recuerdo que mi vista se volvía niebla en la que llovía oro, el entresueño de una clepsidra llena con la espuma de un mar negro que conducía a una isla rocosa y helada, en ella podía ver el rostro de Lili iluminado por la luna creciente, mirándome mientras repetía: Lilithu, Lilithu, Enuma Elish Kingú Lilu, Ardatu Lili, Idilu Lili. Creí que soñaba, pero recobré la conciencia de aquel estado de duermevela: ella estaba aún encima de mí, masturbándose contra mi piel, cantando aquellas palabras extrañas. La experiencia había sido tan fuerte que tuve qué preguntarle si sabía qué había cambiado entre nosotros. Entonces ella extrajo del buró un pequeño frasco lleno con un polvo de apariencia metálica: “Cantárida”, dijo. Me explicó que la canción formaba parte de una especie de mantra sexual del que había leído, “Es un experimento, un juego”. De la cantárida sólo me dijo que era un afrodisíaco, posteriormente me enteré que se trata de un insecto común precisamente en las montañas de Taxco; seco y molido se convierte en polvo para beberse y untarse en pomadas con el fin de elevar el apetito erótico, el efecto se logra porque provoca irritación en las mucosas de los órganos sexuales; se trata de una pócima conocida por siglos en los mercados del mundo, uno de los brebajes favoritos del marqués de Sade, de quien se relata que en alguna ocasión provocó una orgía multitudinaria con el uso del polvo de este insecto.
Nuestra vida sexual mejoró notablemente, pero yo me negué a seguir consumiendo la cantárida. Me repugnaba saber que mi deseo por Lili se debía únicamente al cadáver de un bicho.
Dos meses después regresamos a la ciudad de Taxco. Había transcurrido un año desde aquella ocasión en la que ella decidiera su dieta entomófaga; ahora probaba los platillos comunes para ambos, aunque elevando las cantidades de carne. Aquel fin de semana transcurrió con normalidad; su voracidad sexual, incrementada desde el consumo de aquel polvo, me parecía cada vez más habitual.
Era sábado de gloria. Desperté como a las cuatro de la mañana, poseído por una pesadilla que no logro recordar con precisión: un laberinto de tiendas, el mercado infinito en donde existe todo el alimento que la humanidad ha ingerido, lluvia, una plaza donde un monolito negro se erguía, las nubes volviéndose espuma de plata, la luna gritando. Lilibeth no estaba conmigo. Al principio creí que había ido al baño, pero todo estaba envuelto en un silencio blanco. Encendí las luces y, alarmado, comencé a vestirme, con una telaraña de ideas que urdía todas las posibilidades, confundiéndome más aún: desde el hecho que saliera a tomar aire (pero ¡no!, ¿por qué no lo tomaba desde el balcón?), que quisiera comprar una cerveza (¡a esa hora!) o (terribles, terribles ideas) que fuera secuestrada, que sufriera un accidente extraño o que se hubiera largado con algún imbécil para satisfacer sus instintos sexuales cada vez más extravagantes. Las calles estaban apenas pobladas por un puñado de turistas ebrios que después de la procesión se habían ido de juerga. Pregunté por ella a todas las personas que pude, deteniendo automóviles, describiéndola, pero fue inútil. Regresé al hotel, hablé a la policía. Me contestaron que tenían que pasar cuarenta y ocho horas para considerarse una persona desaparecida “Durante estos días muchos turistas se nos pierden por algunas horas, pero regresan pronto, no se preocupe”. La angustia me roía la razón. Caminé gran parte de la ciudad en un estado de abandono. Me adentré en el mercado don la expectativa de que se hubiera perdido ahí en su búsqueda obsesiva de insectos. Lili, mi Lili. Aquella madrugada y el día siguiente recorrí los laberintos de la ciudad, hurgando bares, plazas, calles y callejones olvidados, rincones cuya existencia es apenas conocida. Me torturaba la idea de que pudieran llevársela montaña arriba, a la sierra, que fueran a dañarla, mi frágil, frágil Lilibeth. La policía comenzó a indagar su extravío antes de las cuarenta y ocho horas, infructuosamente. Tuve que regresar a la ciudad de México. Puse cuanto aviso me fue posible, gasté lo poco que tenía con cuatro agencias independientes de investigación. No sólo yo, la familia de Lilibeth, sus amigos, todos estábamos devastados. Transcurrieron tres años sin más. No podía dejar de pensar en ella: su cuerpo como un río tibio entre mis manos, su mirada profunda, apacible incluso cuando teníamos el sexo más salvaje, su boca, su voz. Su voz: “Lilithu, Lilithu, Enuma Elish Kingú Lilu, Ardatu Lili, Idilu Lili”, cantaba cada vez que hacíamos el amor. Me hice de rituales para conservar la esperanza. Dejé su habitación preparada para el día que pudiera regresar, para el momento en que supiera de su paradero. Recorría todos los mercados y tianguis posibles. Cada semana compraba su comida favorita, incluyendo insectos; tenía la cava llena de botellas de cabernet y syrah tanto como de aguardientes. Me volví a los yerberos de los mercados, buscando adivinos y hechiceros que me ofrecieran pistas sobre ella, todos un montón de merolicos que jamás pudieron darme la menor idea de su paradero. Quedé desolado al final, sin nada de qué asirme. Tres años sufriendo de pesadillas e insomnio alternados, con visiones extrañas tejidas por mi delirio. Tres años atormentado, repitiendo su nombre en voz alta, recorriendo una y mil veces los pasajes de cada mercado que encontraba a mi paso, pensando en los posibles detalles de su secuestro, en el lugar donde entonces estaría sufriendo, incluso en el posible sitio donde yacieran sus mortales restos.
Inesperadamente recibí su llamada un veintiuno de diciembre: “Debes perdonarme”, dijo, “perdóname por lo que hice. No pude evitarlo. Quiero verte, que lo entiendas. Por favor. Dame la oportunidad de explicarlo. De regresar. Deben perdonarme todos. Quiero volver. Quiero que seas parte de mí de nuevo”. No pude responder nada más, excepto que sí. Me citó en un parque de apariencia casi abandonada de la colonia Roma, que en el día era un mercado. “No quiero que nadie más me vea”, afirmó, “No comentes con nadie que te he llamado. Te lo suplico”. Eran las diez de la noche cuando llegué a un estacionamiento de la avenida Chapultepec, donde dejé mi automóvil para caminar el trecho que me faltaba. La calle estaba poblada de vendedores ambulantes y gente preparándose para la fiesta de navidad, familias y parejas entraban y salían de las fondas y los restaurantes de comida rápida, había una multitud de jóvenes embriagándose afuera de La hija del apache, todos celebraban, incluso en las cantinas y en el congal teibolero ubicado más adelante se podía ver a la gente apiñada. La noche tenía vida propia, respiraba, palpitando con nueva sangre vertida por la ciudad. La furia que había sentido al volver en mí, luego de recibir su llamada, se había transformado en una tensa calma semejante a quien espera el inminente fallecimiento de un ser querido que agoniza, expectativa donde el pasado inmediato perdía su sentido primordial, como si la memoria fuera una invención, quimera rediviva con trozos fugaces de sitios y personas reales contra el fondo negrísimo de una imaginería esquizoide. Llegué a pensar que era yo el loco, que las cosas habrían ocurrido de otra manera y yo, mi desesperanza, mi soledad, las había vuelto una alucinación, una verdad menos dolorosa. Había llovido; el parque era un lodazal, los restos de los puestos de tianguis le deban un aspecto de sitio devastado. Podía escuchar el golpe de la sangre en las venas de mis sienes, tan fuerte palpitaba mi corazón, Lilibeth. Pasé por debajo de árboles que tendían sus ramas como mil dedos agudos que intentaran alcanzar la noche, de las raíces brotaban ratas negras que corrían a mi paso, huyendo de un extremo al otro del camino. Podía ver la luna en el cielo, esplendorosa, roja y enorme, Lilibeth. Un grupo de muchachos que estaban drogándose al borde de una banca me miraron con sus ojillos ensombrecidos, sin una palabra, Lilibeth, como quien contempla al sentenciado en su final camino. Y ahí, al fondo de los árboles, estabas tú, Lilibeth. Sentada en uno de los columpios derruidos. Vestida de índigo, con tu cabellera cayendo sobre tus hombros desnudos. Parecías una estatua y no tú misma, me miraste y yo creí que el tiempo, los años, no significaban cosa alguna Lilibeth. Sonreías. Quise corre y abrazarte, besarte toda, entera como antes, sernos parte el uno de otro nuevamente, pero tuve fuerza apenas para saludar con dos palabras: “¿Cómo estás?”. Tú, en cambio, extendiste los brazos, Lilibeth, besaste mi boca con aquellos labios helados de noche, acariciaste mi cabello con tus largos dedos mientras bebías mis lágrimas con aquella lengua cuya saliva había estado entre los fluidos de mi cuerpo, Lilibeth. “¿Recuerdas, dijiste de pronto, el poema de López Velarde, el que afirmaste siempre que era tu favorito?” Y comenzó a decirlo entre murmullos. Ambos temblando, entre el deseo y una angustia mercuria: Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos. Era una madrugada del Invierno y lloviznaban gotas de silencio… Y tus ojos, Lilibeth, se convertían en una llamarada oceánica, tu voz en los ecos del poema, gemido a misa de difuntos. “ … sales al encuentro, resucitada y con tus guantes negros”, continuabas, palabra tras gota de sangre que la luna parecía derramar en llanto, “El enigma de amor se veló entero…” Te recordé entonces Lilibeth, fresca como antes, recorriendo el país a mi lado, cuando decías que la carretera era un laberinto de Dios trazado por hombres y demonios: “… Un fuerte […] como en un sueño”, terminabas el poema con aquellos silencios, aquellas palabras que el poeta no pudo escribir porque las sombras de la muerte lo alcanzaron antes: “y en su vuelo, la ceniza y […] del cementerio gusté cual rosa […]”. “No puedo más”, te dije, Lilibeth, “no puedo más”. Comenzaste entonces a hablar de López Velarde, de su zozobra, su sangre devota, sus ansias profanas, su dolor religioso, la infancia, la provincia, la liturgia “¿No sabes que creció donde tú creciste? ¿Qué nació en el pueblo de Jerez, donde tú naciste? ¿Qué aquí, en este mismo sitio estuvo hablando con Fuensanta antes de su muerte?, ¿que la casa donde vivió está a una cuantas cuadras de aquí?, ¿qué acudía los puestos que aún se sitúan aquí?, ¡que se acostó con todas las putas del mundo!, ¡con la Gran Puta! ¡Conmigo! ¿No te das cuenta de quién eres? ¡Hemos hecho el amor por siglos! ¡Somos la Lujuria y Ella nos ha consagrado!, ¡la luna que sangra nos protege, el viento es nuestro aliado! ¡Se abren las puertas del nuevo reino! ¡Quédate conmigo y para siempre Ramón López! ¡Como antes con tantos nombres: en París, en Egipto! ¡Permanece conmigo como en el principio, como en nuestra hermosa ciudad de Ur, la antigua y sus mercados!” Ante estas frases trastornadas quise, demasiado tarde, salir de tu mundo, Lilibeth, retornar a mi departamento, preguntarme de nuevo dónde estarías. La luna con su luz de fuego fatuo iluminó por un instante tu rostro: de tu boca salían azules escarabajos, tenías la piel apergaminada, poblada de gusanos blancos y tus ojos ¡tus ojos!. Detrás de mí, caminaban lentamente el grupo de adolescentes que creí drogados, se acercaban, cantando aquella tonada que no saldrá de mi cabeza jamás: Enuma elish Kingú Lilithu, Enuma Elish Kingú Lilithu. “¡Surge ya desde lo profundo, amada Diosa Lilithu!”: tu grito fue una horda de insectos que brotaron del barro, subiendo por mi piel, penetrando mi carne, devorándome desde dentro, poco a poco. Caí con un alarido. Todo es inútil ya, Lilibeth. Caemos al laberinto. Nuestro retorno es inevitable.
Alma Salamandra Ramos. Poeta y narradora, premio de literatura María Luisa Ocampo en 2012 por el libro de cuentos “Lux: de venenos, pócimas y otras apariciones”, editado por el IGC, Gobierno del estado de Guerrero. Actualmente es docente en la Universidad de Oriente, en el área de Arte y Cultura. Ha llevado sus talleres de poesía infantil (Taller de creación poética para niños y padres: fomento de la lectura desde aspectos lúdicos y cotidianos) que ha impartido para diversas instituciones, incluyendo la BUAP y Tec. Milenio Puebla.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO






