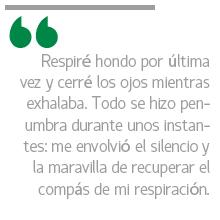Gabriela Solís
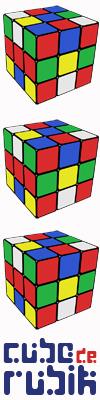
Dormía cuando escuché un ruido seco y el chillido de lo que, en ese momento, entre sueños, pensé que era un niño. Me incorporé asustada, con el corazón latiéndome con fuerza y un vacío en el estómago que me hizo pensar en las noches de mi infancia, llenas de pesadillas. Otro recuerdo, atado inevitablemente al de esas noches, sobrevino también: el de los ataques de pánico. Apareció como un latigazo en mi mente: vi mi pecho subiendo y bajando frenéticamente, mi boca abriéndose, tratando de tragar todo el aire posible, y la cara desencajada de mis padres, que se miraban uno al otro con odio, culpándose silenciosamente de lo que me pasaba. Hacía años que no pensaba en todo aquello, pero la sensación de miedo con que me desperté me puso al borde de uno de esos ataques. Pero ya no era una niña y sabía perfectamente qué hacer en estos casos para evitar el pánico. Me enderecé, puse mi espalda contra la cabecera. Paso uno: relajarse y reconocer el entorno. Me hablé en voz alta: eres Florencia, tienes veintisiete años, estás en tu casa, en tu cuarto, es sábado y está amaneciendo. Paso dos: detener los pensamientos negativos. No puede pasarte nada aquí, estás segura, estás a salvo, tienes el celular a mano para llamar a alguien si pasa cualquier cosa y dinero para tomar un taxi si necesitas salir. Paso tres: usar frases tranquilizadoras. El miedo está causando que tu corazón lata más fuerte, tu corazón está bien. Has superado esta experiencia muchas veces y puedes hacerlo de nuevo. Todo se terminará en tres minutos si te relajas. Paso cuatro: contrarrestar la hiperventilación. Respirar. Conté: uno, dos, tres e hice una larga inspiración. Uno, dos, tres, retuve el aire lo más que pude, cuatro, cinco, seis, exhalé. Repetí el ejercicio tres veces más. Me detuve antes de llegar al paso cinco: aceptar mis emociones. Siempre me pareció ridículo y lo ignoraba porque para el paso cuatro ya me había tranquilizado. El paso cinco me hacía sentir como una idiota. La instrucción era algo así: identifique la emoción que está sintiendo y encuentre una razón por la cual la siente. Dele validez a lo que usted está sintiendo: el miedo es una emoción positiva que nos hace cuidarnos a nosotros mismos. No: me negaba a victimizarme. Si alguna vez hubiera aceptado el miedo, no hubiera superado estos ataques jamás. Me salté ese paso, como siempre. Y, como siempre, los pensamientos silenciados se me acumularon tras los ojos: tengo miedo de que me vuelvan a prohibir la brisa y la lluvia, de que el gris de mi cuarto engulla el azul del cielo, de… Respiré hondo por última vez y cerré los ojos mientras exhalaba. Todo se hizo penumbra durante unos instantes: me envolvió el silencio y la maravilla de recuperar el compás de mi respiración. Volví a abrir los ojos y tomé el botecito de pastillas que descansaba en mi buró. Puse una en la palma de mi mano y observé un segundo su anaranjada redondez. La tragué ayudada sólo de mi saliva. Me calcé las pantuflas y me dirigí a la cocina.
Puse café y me senté a leer en la sala mientras se calentaba el agua para bañarme. Me gustaban las mañanas en mi departamento: silenciosas y frías. Vi que la contestadora parpadeaba y apreté el botón para escuchar los mensajes. Los dos eran de mi madre: uno del jueves y otro del viernes. En ambos su voz sonaba falsamente dulce mientras preguntaba por qué no estaba en casa y por qué no la había llamado. No iba a responderle las llamadas, me irritaba que a pesar de que ya tenía seis años viviendo sola, me telefoneara casi a diario intentando averiguar qué hacía, con quién salía y si llegaba o no a mi casa a dormir. Chantaje disfrazado de cuidados era la especialidad de mi familia. Que se quede con las dudas, pensé, mientras borraba los mensajes. En algún momento tiene que darse cuenta de que no la llamo precisamente porque me acosa. El olor a café llegó desde la cocina. Me serví una taza y, antes de salir al balcón a beberla, pasé a mi cuarto por la pastilla que debía tomarme. La empujé por mi garganta con un trago de café, sin reparar en que el líquido hervía y me quemé la lengua. Echando maldiciones, fui a mi estudio y abrí la puerta del balcón. Mi departamento estaba en un noveno piso; lejos del ruido de la calle y cerca del cielo. Sentí un escalofrío al recordar el chillido de la mañana. Me reprendí por seguir pensando en algo que decididamente había ocurrido en mis sueños. Noté que las cortinas se movían en el departamento que quedaba frente al mío, en el edificio de la otra acera. Los ojitos del niño se asomaban tras la cortina que cubría el enorme ventanal que ocupaba un lado entero de su sala. Lo saludé con la mano y se tapó la cara. Era un niño de unos cuatro o cinco años que parecía saber el momento exacto en el que yo salía al balcón porque siempre que lo hacía, ahí estaba él, observándome. Por las tardes, cuando se ponía el sol, me gustaba sentarme a mirar las aves organizarse en parvadas para resguardarse del frío de la noche que ya se anunciaba. El niño era mi compañero en ese ejercicio diario. Una vez que las aves volaban hacia los árboles, llenando sus copas, volvía a mi casa. Pero el niño no se iba; no hasta que yo regresaba y me alzaba la falda o me abría la bata para mostrarle mi ropa interior. Entonces él corría, asustado, y yo me moría de risa. Las cortinas seguían moviéndose, pero el pequeño no asomaba su carita. Decidí dejarlo y me fui a bañar.
En la regadera, escuché otros dos golpes, idénticos al de la mañana y empecé a preocuparme. ¿No había sido un sueño? Ya no pude bañarme con tranquilidad y me apresuré a terminar. Apenas salí del baño, caminé con paso firme hacia mi cuarto. El botecito de pastillas atrapó mi atención: ¿ya te la tomaste hoy, Florencia? Pero no podía pensar nada en ese momento, sólo quería saber si estaba imaginando esos ruidos o no. De un golpe, descorrí las cortinas y el sobresalto me hizo soltar la toalla. Me quedé desnuda y empapada, contemplando los manchones de sangre que había en mi ventana. Me asomé y vi tres aves muertas, muchos metros abajo. La imagen me horrorizó y corrí las cortinas de nuevo. Me vestí con cualquier cosa y fui por el limpiador de vidrios y un trapo. Era absurdo asustarme por un par de aves torpes que perdieron el rumbo. Tenía que concentrarme en lo que podía controlar: quitar esa mancha. Contuve la respiración mientras tallaba; no quería enterarme a qué huele la sangre de un pájaro. Sentí una arcada cuando tuve que despegar con los dedos una pluma, pero pude controlarme. Después de algunos minutos, la ventana quedó como si nada. Estuve a punto de dejarla abierta, pero algo dentro de mí dudó y la cerré. Era casi mediodía y tenía que ponerme a trabajar. Anoche, un guión lleno de errores acabó con mi paciencia, y debía entregar las correcciones hoy. Fui a servirme otra taza de café cuando escuché un cuarto golpe. No supe qué hacer así que me metí a mi estudio y cerré la puerta, intentando ignorar ese ruido que me daba tanto miedo.
No sirvió de nada. Intenté trabajar un par de horas pero los golpes se repetían cada vez más seguido. Estúpidas aves, pensé con los nervios crispados, ¿no reconocen una superficie que no pueden traspasar? ¿Por qué están volando tan alto, qué buscan en un noveno piso? Pac, pac, pac, otra vez los golpes; sonaban como trapos mojados que se avientan a una pared. Y no era sólo el sonido; me perturbaba también la vibración del vidrio que se sentía en toda la casa. Pensé en la velocidad del vuelo y en toda la fuerza con que se estaban estrellando las aves. Además, está el chillido que emiten. Al principio, no me parecía nada más que el berrido de un niño, pero a medida que pasaron las horas, pude reconocer una palabra. Chillaban “¡Flor!”, antes de estrellarse. Me estaban llamando pero yo no quería saber qué tenían que decirme. Antes de que se me olvidara, me tomé la pastilla naranja y traté de hundirme en el guión de nuevo. No pude concentrarme: los personajes no funcionaban y el final era pésimo; sin mencionar las faltas de ortografía que inundaban cada hoja. Me dediqué a poner los acentos que hacían falta: un trabajo que podría distraerme lo suficiente de lo que pasaba en el otro cuarto. Me alejé del monitor, temblando. Piensa, Florencia, sé racional, me dije con los dientes castañeando. No hay ningún código, ningún mensaje oculto, simplemente estás poniendo los acentos y a todas esas palabras les hacía falta la tilde. Con temor, volví a mirar las palabras que acababa de acentuar: “Escúchate, voló, jóvenes, prisión, escapó”. En ese momento, otro pájaro se estrelló y no logré convencerme de que nada estaba pasando. Apagué la computadora y me deslicé hacia el piso, hasta la esquina del cuarto. Abracé mis rodillas y me solté a llorar.
Ya es de noche. Los pájaros han seguido estrellándose contra mi ventana toda la tarde. Te llaman, me digo, no puedes seguir ignorándolos, quieren que de una vez por todas aceptes tu naturaleza de ave y te les unas. Voy a mi cuarto y abro la ventana. Las manos me tiemblan, tengo miedo de que una parvada furiosa ingrese a mi casa. Pero no ocurre así. Las aves que se han detenido en los cables de luz o en las cornisas vecinas me observan con absoluta quietud. Todas son negras. Diría que casi me sonríen. Entonces acerco una silla, me subo y apoyo un pie en el marco de la ventana, agarrándome con ambas manos del vidrio. Titubeo un poco, pero el graznido de una de las aves me espanta y de un salto pongo el otro pie en el marco. Escucho que el teléfono suena y suena hasta que entra la contestadora: Aquí Flor… Bueno, no exactamente. Deja tu mensaje y número y cuando de veras esté aquí te regreso la llamada. Otra vez mi madre, otra vez un mensaje preguntándome cosas. Seguro que me pregunta por las pastillas, pero de cualquier modo no sabría contestarle: ¿ya me las tomé? ¿Ya te las tomaste, Florencia? ¿Cuántas, cuándo? Miro un segundo hacia abajo y veo la pila de aves muertas que se acumuló en la banqueta. No me les uniré, pienso, y siento cómo mi corazón empieza a latir más de prisa. Paso uno: eres Florencia, tienes nueve años y tus papás tapiaron todas las ventanas de la casa. Dicen que no puedes volar. Paso dos: no puede ocurrirte nada, tus brazos en verdad son alas y están diseñadas para planear en el cielo. Paso tres: tu verdadera familia ha venido a reclamarte. Se están sacrificando en el llamado y no puedes hacerles esperar más. Paso cuatro: uno, dos, tres, inspiración. Uno, dos, tres, aguantar el aire bien adentro, cuatro, cinco, seis, exhalación. Paso cinco: nunca me has gustado, paso cinco. Escucho un ruido; son pisadas. Me vuelvo y pienso que en cualquier momento mis padres se aparecerán, asomarán sus caras, sí, vienen, casi puedo ver sus ojos desorbitados, los regaños que se les agolpan en las bocas abiertas. Miro hacia el frente y veo a un niño que me mira y me pide que me alce la falda. No puedo enseñarte los calzones porque mi mamá dice que eso es de niñas malas, ¿verdad, mami? ¿Mamá? ¡Déjame en paz, mamá! Paso cinco: ¡lo acepto, lo acepto, soy un ave! Uno a uno quito los dedos del vidrio y, en cuclillas, logro el equilibrio. Cierro los ojos. Me incorporo lentamente; un siglo transcurre hasta que me yergo. Debo saltar y no tengo miedo. Me impulso. Mi sonrisa se va ampliando mientras siento el aire fresco dándome en la cara. No abriré los ojos; no todavía.
Gabriela Solis Casillas nació en la Ciudad de México, en junio de 1987. En 2011 ingresa a la Escuela Mexicana de Escritores (EME), en donde actualmente cursa el Diplomado en Creación Literaria. Gabriela ha presentado a escritores mexicanos como Amparo Dávila en la EME y a Efraín Bartolomé en las Séptimas Jornadas de Poesía Latinoamericana y en Bellas Artes. Actualmente publica periódicamente en Laberinto, el suplemento cultural de Milenio Diario y en la sección de cultura de la revista Este País
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO