
Gabriel Rodríguez Liceaga
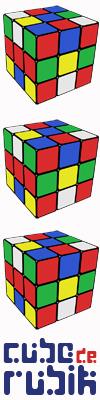
Está el cielo en el tono de los malos presagios, está Salvador rezándole a un dios en quien ya no cree. Necesita que llueva. Y no una lluvia mediocre. Necesita un diluvio, un aguacero que descalabre. Mira el cielo suplicándole llanto. Detrás de él su mujer sueña que jamás envejeció. Abrazados a ella sus dos hijos, de igual modo, duermen; son como un par de globos desinflados. Él no aparta la mirada del cielo. Las nubes están grises. Las supone también dormidas. O mejor dicho: sonámbulas.
Faltan pocas horas para el partido.
Camina de puntitas y con los pies descubiertos encima de la madera. Evita provocar cualquier ruido. Sabe que si despierta a su esposa la casa se llenará de reclamos, el rugir de tripas y aquellas peleas con que los niños evocarán la infancia el resto de sus días. Todo suena a malestar en aquel rincón del mundo. ¡Pero huele a tierra mojada! Es ese olor el que le da fuerzas a Salvador para volver el rostro y atreverse a observar lo que queda de su mujer coronada entre dos Salvadores.
Pero en su mente sigue presente lo que ocurre a través de la ventana. Arriba. El cielo afligido. ¡No! Conviene más pasar lista a los restos del chubasco de anoche: el vidrio lleno de las cicatrices que dejan los gotazos, macetas satisfechas, lodo endurecido, agua de lluvia que encontró cubil en ciertas cuencas. Todo ayer se trató de un aguacero. Salvador no quiere pensar que el cielo se quedó ayer sin agua. Mira la estampa del Mesías encima de la cabecera. Qué más quisiera.
Hoy, como no ha pasado en dos años, el equipo Cruz Azul se juega la calificación a cuartos de final.
Sin calzarse abandona el cuarto. Abre la puerta como no queriendo, la cierra con delicadeza de ratero. Cruza el pasillo y los mecates colgando forman las líneas de una mano. En las escaleras se pone, primero, los calcetines y luego los zapatos aún mojados de ayer; duros y acartonados. Frío. Avanza rápido entre los departamentos evitando ser descubierto por la casera. Caladas, las suelas se vienen como echando pedos. Corre. La calle más bien parece la sombra de una calle lejana. Por primera vez desde que se hizo de día entre sus ojos y el cielo no hay un vidrio de por medio. Camina bajo una animosa escala de grises. Le suplica a su dios: por favor que llueva…
Al director técnico del equipo visitante le preocupa que la cancha esté resbalosa, que eso impida el buen desarrollo del encuentro. En algunas zonas del campo se formaron charcos.
Salvador decide irse caminando hasta el estadio, el juego empieza en una hora. Antes debe pasar por las capas. Avanza con la cabeza rendida. Lo único que desea es que, de pronto, un pequeño redondel de agua caiga coloreando la banqueta. Y luego que caiga otro. Que poco a poco sean círculos más ostentosos, grandes, enormes, que se apoderen uno a uno y velozmente de la calle. Estrellando sus distintas sílabas empapadas en el pavimento.
Las primeras banderas combaten el aire, se agitan en el cielo apagado. Tibios rayos de luz quieren atravesar las nubes de algodón puerco. Los boletos se venden al triple de su precio. En casa, los hijos de Salvador se despiertan con antojo de todo. Él se gasta el poco dinero ahorrado en una sola cosa: el doble de capas. Cruza los dedos mientras recibe la mercancía. Que hoy llueva, Padre mío…
Aparece, de pronto, un bello lunar de agua en su brazo.
La segunda gota cae en una porrista que baila. Aún no salen a calentar ni los del equipo visitante. No falta mucho para que principie aquel partido de vuelta. Algunos aficionados se dejan espantar por el murmullo de la lluvia y retrasan su ingreso, guarecidos en los túneles que circundan la cancha. La tercer gota cae afuera del estadio, en el toldo de un puesto de pambazos. La décima gota cae en el peluche de una liebre de juguete. Salvador alza la mirada: una vigésima segunda gota se aplasta en la mica de sus lentes.
Pero, al mismo tiempo, el Sol da a luz sus niñas.
El cuerpo de Salvador se transforma en un tapiz de piel chinita. Nunca tanta hambre intentó derrumbarlo con tal saña, nunca los cólicos insoportables de su mujer, nunca las cartas a los reyes de sus hijos. El Sol le escupe brillos a todo lo que abajo existe. El ligero chipi chipi amenaza con desaparecer. El precio de las capas que Salvador vende sigue siendo de diez pesos.
Si tan sólo lloviera las vendería al doble. O más. Si tan sólo lloviera podría comprar suéteres para los niños, sacar a su mujer a bailar y tranquilizar a la casera, ponerse ebrio. Tal vez hasta le sobren unas monedas y las regale a alguno más desafortunado que él. Si tan sólo lloviera podría vender sus impermeables hasta en treinta pesos, o dos por cincuenta; es decir: una goliza. Salvador recorre las calles que rodean el estadio con sus capas fosforescentes en la mano, dobladas como una carta. Grita capas, capas. Camina entre aficionados con la cara pintada, le ora a un dios cuyo nombre ya olvidó. Grita capas, capas. “Cómprelas antes de que llueva”. Se vende así la primera. Luego la segunda. ¡Carajo, se le olvidó persignarse! Una señora con más fuerza en la voz también vende capas. Los niños de los cacahuates dos por tres también venden capas. Todos venden capas. Los aficionados entran al estadio. El sol sale, se va; el chispeo comanda de a ratos. Luego el sol. Es una batalla. Alguien busca un arco iris. Gastándose la voz, Salvador ofrece sus capas. Para él cada gota de agua que le atina en el cuerpo tiene la fuerza de un grito. Vende dos capas más. Una gota ya sin número pero de las más valientes que entrega el cielo, le cae dentro del ojo. Esconde la mirada, se limpia con la mano sucia. Levanta el rostro y observa a un aficionado usando una bandera para cubrirse, mira a otros dos con capas que él no vendió, una familia entera se protege debajo de un poncho. El cielo no toma partido aún.
El encargado del equipo entrega a los jugadores zapatos de futbol con tachuelas especiales para evitar accidentes en el pasto empapado. La mascota baila, edecanes con chamarras dan la bienvenida al quizá futuro campeón. Capas, capas; grita Salvador. Entra al estadio portando su gafete de vendedor asignado.
Ahora sí ya están calentando los locales.
Camina entre el gentío azul hacinado en las diferentes zonas del graderío. Capas, capas. Vende otras tres. Y eso que aquella lluvia no exige ni mangas largas. Diez pesos todavía. Sus capas aún son un regalo, aún no son siquiera un adelanto con la casera, sí una anforita del ron que mejor tumba. Calientan los dos bandos. Los capitanes se toman las fotos pertinentes. Los jueces de línea revisan que las redes no estén sueltas, que sus agujetas estén bien atadas. Capas Capas. Dios amaneció sordo, el cielo no pierde desdicha. Salvador avanza entre mentadas de madre y gente abrazada o con ambas manos en la oración del aplauso. El frío no vende capas. Hace falta una lluvia que mate, su aguacero descalabrante no aparece. La patada inicial es un grito de mil voces.
Capas capas, suéteres para los niños, una rosa para su esposa, unos buches de aguardiente, capas capas, que llueva, Padre, que llueva Hijo, que llueva Santo Espíritu.
El sol sale, vence. Cruz Azul va perdiendo por un gol tempranero. Enmudecen los locales, la pequeña porra que vino desde lejos canturrea himnos que no son sino canciones populares llenas de parches. La voz de Salvador se pierde entre el gentío: Capas, capas. De a diez el impermeable. Ya ha vendido una buena cantidad, pero no la suficiente. Es ahí cuando siente que su estómago se transforma en un grillete, cuando nota que ya no hay más gotas cayendo. Una lágrima suya moja el suelo. La gente atiende al partido. Y el partido es un bostezo. Frío, Cruz Azul llega sin concretar. El Sol ríe. El Sol es un monstruo.
Salvador olvida por un momento su aburrido grito, mira el cielo y nota un cañón abriéndose paso entre las nubes opacas. ¿Será dios burlándose? Cae un gol, rodeado de dicha Salvador piensa en sus hijos mal alimentados y la madre enojada. Su garganta seca. Observa, pero más bien siente, el carnaval de júbilo a su alrededor. Del cielo caen papelitos azul y blanco, periódicos hechos trizas. Se ha empatado el juego. Si brinca, las monedas en su bolsa aún no forman un concierto. El alma se le escapa, olvida su por qué y su nombre. Es como si las arrugas se le acentuaran, como si la sangre se le detuviera o fuera engrudo. Todo es alegría, coros, sonrisas chimuelas. Tal vez tanta gente rezando por una semifinal hizo que el deseo de Salvador no pasara de ser un rumor imperceptible. Tal vez debería arrojarse al foso, ir a dar a los asientos de abajo. Arruinarle la fiesta a algún espectador, tal y como el cielo le está arruinando la vida a él. Se vio besando a su mujer, se vio regresando a casa con los útiles para la escuela, se vio brindando con desconocidos.
El juego, trabadísimo. Al final del primer tiempo, la tribuna donde no golpea el sol acapara envidias. Haciéndose visera con la mano, Salvador se sienta en una escalera. Un policía le dice que ahí no puede estar. ¿Por qué, Padre mío? Era sólo una lluvia lo que te pedí. Nadie responde. A lo lejos se escucha una maldición dirigida a la banca visitante que se quedó calentando, seguida por las carcajadas y el gozo de los que rodean al fan. Salvador le estorba a un anciano que quiere pasar rumbo al baño. Lo empujan. Estorba. No tira los impermeables a la basura porque aún algo de esperanza le dan aquellas lejanas nubes negras que llegarán, dios mediante, para la segunda mitad. Se llenan los pasillos de aficionados con ganas de orinar, estirar las piernas y comprar más bebida. Los vendedores de cerveza se llenan los bolsillos.
Salvador grita: capas a cinco, de a cinco las capas.
Regresan los veintidós jugadores al teatro. El árbitro pita. Salvador ve el juego pero no entiende nada. A su lado una jovencita grita que ama alguien y otra persona grita cueritos y otra grita pizzas pizzas y otra grita vamos Cruz Azul.
Huye. Se mete a los túneles, observa cómo muere un charquito de agua estancada afuera del baño de mujeres.
No, las nubes no se acercan. Salvador decide abandonar el estadio antes de que el partido termine. Derrotado y seco. Se aleja mientras a su espalda el murmullo de la gente emocionada se va perdiendo entre los cláxones de Insurgentes. En las televisores de los locales que rodean el estadio, Salvador cuadra tras cuadra escucha el partido. Trae sus capas en un brazo. Se detiene en una taquería para ver la repetición del gol que extirpa los sueños celestes de campeonar. El rostro se le cae.
Lucila sin donde vivir, Lucila sin ropa de frío, Lucila sin voz para cantarle a los nenes, Lucila sin charcos.
Salvador camina el resto del día. Abraza sus capas con pasión mientras aprisa persigue aquellas nubes negras que flotan a lo lejos. Piensa en acosarlas hasta que la noche las devore o hasta que se rompan sus zapatos.
Gabriel Rodríguez Liceaga. Nació en la Ciudad de México en 1980. Ganador del Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí 2012. Ha publicado las novelas Balas en los ojos (Ediciones B, 2011) y El siglo de las mujeres (Ediciones B, 2012) y, de próxima aparición, el libro de cuentos Niños Tristes.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO





